 |
|
|
Volver
a principal |
Para lograr un visionado más
amplio, pulsar F-11 |
|
| |
|
|
|
|
Durante
la época geológica del Pleistoceno, el clima de la tierra
sufrió fuertes oscilaciones térmicas, registrándose varias etapas de enfriamiento
global. Estas etapas dieron origen a la aparición de enormes espesores de
hielo, un hielo que ocupó gran parte de Europa.
Sierra Nevada, ni mucho menos quedó al margen y
junto al hielo que vino del Norte, viajaron también algunas especies
vegetales árticas que decidieron quedarse. Entre ellas una pequeña amapola, vestigio de la última glaciación, que
todavía hoy vegeta en la cima del Mulhacén.
|
| |
|
|
|
MULHACÉN
3.479 metros por encima del nivel del mar, y
aún continúa creciendo centímetro a centímetro.
Esta vasta montaña del sur de Europa, la
mayor altitud de Iberia, prosigue acrecentando su relieve
año tras año.
Es la creación
originada por el continuo choque de dos enormes placas tectónicas, la
europea al norte y
la africana al sur. Mientras, el Mediterráneo actúa cómo mediador.
|
 |
|

La historia que
os voy a contar, comenzó hace muchos, muchísimos años. Pero antes de hacerlo, permitidme que me presente: soy una pequeña amapola de
frágil aspecto y color anaranjado, que abrumada por las altas temperaturas
de la Región Mediterránea, se ha subido a vivir a las altas montañas de
Europa. |
 |
| |
|
|
|
|
A lo largo de mi
deambular por el planeta tierra, y lo de deambular lo entenderéis más
adelante, he tenido que soportar el hecho de tener varios nombres y además,
de ir cambiándomelos continuamente con el paso de los años.
En un principio,
los que comenzaron a estudiar mis costumbres y modo de
vida, no se
esforzaron demasiado en buscarme un nombre que conectara con mi
personalidad.
Tanto
es así, que como vieron que vivía en los Alpes y Pirineos, me bautizaron con
el nombre de:
Papaver alpinum
y años después
Papaver pyrenaicum,
creo que aunque ambos eran adecuados, no echaron el resto en ponerme
alguno más agraciado. Lo de
Papaver estaba hecho, ya que es un calificativo genérico a todas las demás
amapolas que también se llaman papaver. También he sabido, que en alguna
ocasión me llegaron a llamar:
Papaver suaveolens,
un calificativo que nunca llegué a comprender, pues mis flores ni son
fragantes, ni tienen olor agradable, ni tan siquiera suave.
Tras todos estos
avatares y con el paso de los años, encontraron para mí un calificativo definitivo y
creo que algo más apropiado:
“Papaver lapeyrousianum”.
¿Rimbombante, verdad? Eso al menos me lo pareció a mí, aunque poco
inteligible y complejo de leer, me pareció un nombre con cierta clase y
distinción.
Y ello fue en honor a un naturalista francés del siglo XVII, gran estudioso de la
flora del Pirineo llamado:
Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse.
|
 |
| |
|
|
 |

Como se ha descrito brevemente con
anterioridad, las placas tectónicas africana y europea, han propiciado y
lo continúan haciendo con el transcurrir de los años, el nacimiento de
Sierra Nevada en general y del Mulhacén, de manera muy particular. |
| |
|
|
|
|
Mientras esto sucedía en las
entrañas del planeta, ¿qué estaba ocurriendo paralelamente en su
superficie? Con el Mar Mediterráneo actuando como barrera natural, el
acercamiento entre los dos continentes, parecía poco menos que imposible.
Pero he aquí, que hace aproximadamente
unos 6 millones de años, este distanciamiento quedó interrumpido al
taponarse lo que hoy conocemos como Estrecho de Gibraltar.
La conexión entre el
Atlántico y el Mediterráneo, quedó obstruida y un puente de tierra se
formó entre Europa y África, produciéndose la desecación parcial del
Mediterráneo. |
| |
|
|
|
|
Obviamente este
hecho originó el intercambio y la invasión de algunos seres vivos, de una y
otra orilla del antiguo mar ahora desecado.
Desde África
llegaron algunas especies de plantas, que los científicos denominaron:
Íberoafricanismos. Especies que se asentaron y aclimataron sin problema
alguno, debido a la similitud del clima de las zonas recientemente
conectadas.
De entre ellas
destacan, por permanecer aún entre nosotros: Ziziphus lotus,
Caralluma europea y el Ciprés de Cartagena. Del mismo modo, el reino
animal también nos deparó la llegada entre otras especies de la Tortuga mora (Testudo graeca) y
el Erizo moruno (Atelerix
algirus).
|
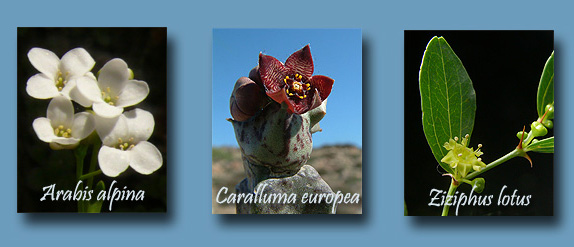 |
| |
|
|
|
|
Tanto los animales
como los vegetales,
que cruzaron por "el mar seco", quedaron asentados y aclimatados en lo que
los botánicos llamaron
provincia Murciano-Almeriense. Como contrapartida a ese
magnífico regalo zoológico y botánico llegado desde el norte de África, Europa cedió
al Sur entre otras, algunas de sus rarezas botánicas, como la minúscula Arabis alpina.
Un millón de
años más adelante y de nuevo, en el Estrecho de Gibraltar, una
catarata de formidables proporciones volvió a llenar con aguas del
Atlántico el desecado y maltrecho Mar Mediterráneo, separando nuevamente a
los seres vivos de una y otra orilla, para que prosperasen y evolucionasen
separadamente. |
|

Una vez
estabilizado el flamante terreno de juego, Europa y África volvieron a
estar separadas por el nuevo Mediterráneo. Cabría preguntarse el origen de
"La Amapola del Mulhacén" y el de otras especies afines que
actualmente la acompañan.
Cuando aparece la "Papaver
lapeyrousianum", lo hacen igualmente un grupo de especies alpinas como: Viola crassiuscula, Erigeron
frigidus, Artemisia granatensis y Saxifraga nevadensis.
Las llamadas especies acompañantes, son endemismos estrictos de Sierra
Nevada; pero sin embargo nuestra amapola, hubo de realizar un largísimo
viaje para llegar hasta esta sierra de Granada. Un viaje, que la trasladó
desde el gélido "Gran Norte de Europa". |
 |
|
|
    |
|
|
"Papaver lapeyrousianum" se localiza únicamente, en una alta ladera del
Mulhacén, aunque sus ilustres acompañantes lo hagan igualmente en otros
elevados enclaves de la sierra como Veleta, Cerro de Los Machos o el Pico Alcazaba.
Entonces, ¿quién tuvo la osadía de colocar casi en la cumbre, a esta
inconfundible amapola? |
| |
|
|
|
|
 |
Hace algo más de millón y medio de años, Sierra Nevada y gran parte de
Europa, se vieron envueltos en un período glaciar que cubrió de hielo enormes
extensiones del viejo continente. Tanto los vegetales cómo algunos animales, se
vieron en la necesidad de emigrar hacia un Sur más cálido o aceptar su
extinción total. Sólo hubo un modo de no aceptar ninguna de las dos premisas
anteriores, refugiarse en algún lugar no excesivamente afectado por la
glaciación y permanecer en él.
Sierra Nevada en general y sus altas
cumbres en particular, fueron el amparo perfecto para un grupo de
plantas condenadas a una más que segura extinción. Durante este período glaciar,
llegaron a esta sierra especies alpinas y boreales que, en las fases
cálidas interglaciares, quedaban aisladas en las cimas más elevadas y
extinguiéndose en las de menor altitud.
Ante la avalancha de especies
llegadas desde el Norte, Sierra Nevada les iba ofreciendo hábitats tan
dispares para adaptarse como diversos tipos de suelos, laderas umbrosas,
barrancos y bordes de arroyos, sin apenas competencia
para ser inmediatamente colonizados. |
| |
|
|
|
|
El aislamiento,
suele implicar primero evolución y luego especiación, siendo fácil de
imaginar que las plantas que vivían a mayor altitud, quedaban
completamente aisladas y separadas del resto de congéneres. Estas
especies,
disponían de libertad suficiente para evolucionar de forma aislada con
respecto al resto. El hábitat de
la "Papaver lapeyrousianum", había quedado fragmentado, potenciando de este modo,
su diversificación como especie. |
| |
|
|
|
|
 |
Tanto es así,
que las poblaciones conocidas del Pirineo (provincias de Huesca, Lérida y Gerona),
difieren en tonalidad de pétalos y pilosidad de hojas con las granadinas.
Por ello es fácil pensar que, más
pronto que tarde, veamos diferenciadas taxonómicamente a las poblaciones
del norte y sur de la Península Ibérica.
Para algunos
especialistas en este género, las plantas de Sierra Nevada deberían ser consideradas
cómo una especie distinta a las poblaciones pirenaicas o, cuando menos,
una subespecie independiente.
|
 |
|
|
 |

La "Amapola del
Mulhacén o Papaver lapeyrousianum", ocupa en Sierra Nevada zonas de gleras y roquedos por encima de los 3.000 m.s.n.m, siendo su situación poco halagüeña,
ya que sólo se conoce una escasa población, junto a otra ya extinta en las inmediaciones del Pico Veleta.
A
esta precariedad de la vida en la alta montaña, dónde apenas si llueve y
cuando lo hace precipita en forma sólida, habríamos de añadirle cierta
incompetencia en el manejo y gestión de zonas de alto valor ecológico,
donde se protege sobremanera otras especies, sin tener en
cuenta las consecuencias de tal sobreprotección. |
| |
|
|
|
|
|
Una
bellísima y amenazada especie, que se encuentra en el auténtico "corredor
de la muerte" |
|
| |
|
|
|
|
La "Amapola del
Mulhacén" no sólo se enfrenta a las consecuencias que pudieran derivarse
de su futura especiación, jugando en el filo de un delicado equilibrio para convertirse en
subespecie o desaparecer totalmente del planeta, sino que habríamos de añadirle
además como retos,
una excesiva
cabaña de caprinos existente en la zona (Capra hispanica pyrenaica),
la influencia de un turismo que comienza a ser masivo y las consecuencias negativas del
irrefrenable cambio climático. Esta
amapola, que ha ido floreciendo
incansablemente año tras año desde la última glaciación;
últimamente tiene un problema... |
| |
|
|
|
|
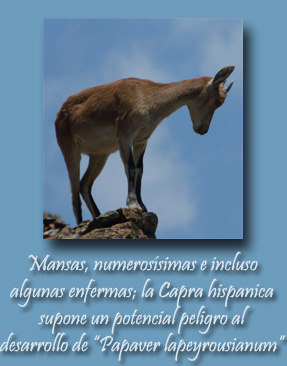 |
...y
ese problema, somos nosotros.
Introducida como elemento de caza,
la Capra hispanica está excesivamente protegida en
toda la sierra, que más se asemeja a una reserva zoológica, que a un espacio natural acertadamente administrado.
Y quizás lo peor es que con la consabida aparición del
temido cambio climático, algunas de estas plantas están disfrutando de su primera floración,
pero para otras, en cambio, será la última…
… les
aguardan una muerte segura, en una lenta agonía.
Fotografías y textos de:
Antonio Soriano García.
Las fotografías
de "Papaver lapeyrousianum", fueron cedidas amablemente por:
María
del
Carmen Vaca Peña.
|
 |
|
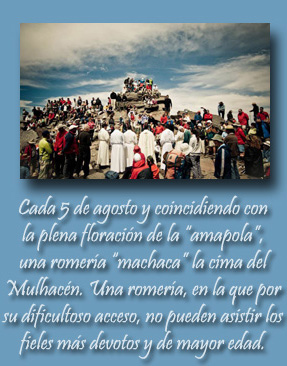 |

|
|
Más abajo, no puedes vivir; más arriba, no
tienes dónde
hacerlo. Estás en la cima del Mulhacén...
|
|
|
|
INICIO PÁGINA |
VOLVER A PRINCIPAL |
|